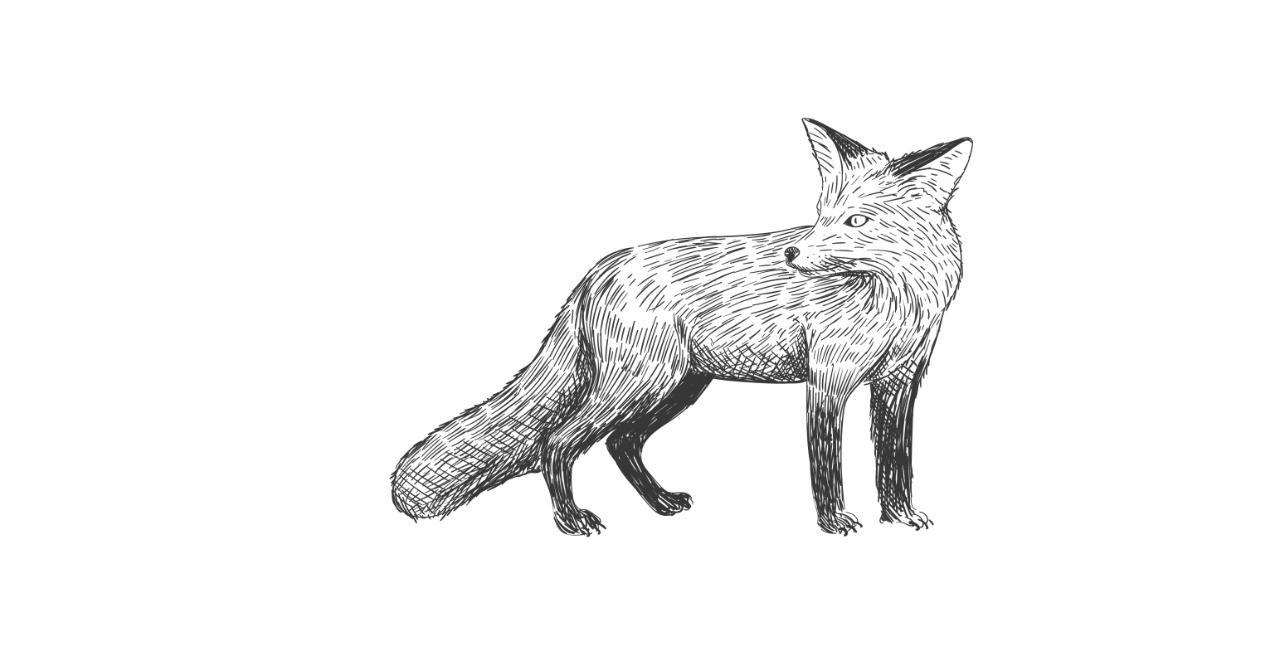Literatura
Roto, Triste y Zorro
28 / 03 / 2020
“Luego traigo el cuento de Zorro. “¿Te gustan los zorros?”, me dice la abuela. Y segura de que Abue no se va enojar, le digo que sí.”
Primero fue Roto. Después vino Triste. Y ahora es Zorro.
Pero de Zorro nadie sabe nada. Ni siquiera papá, que es el que me quiere. La otra señora, la que vino después de mi mamá que está en el cielo, también dice que me quiere, pero yo no le creo. ¡La odio! A escondidas le saco la lengua y le hago caras. El único que se da cuenta es Zorro, que me remeda, y nos reímos juntos. Me gustaría que le pasara algo… que alguien la empujara del brazo con rabia, como ella hace conmigo, o le mordiera ese cuello largo, como de ganso que tiene, y le dijera con sus mismas erres tan seguiditas: “¡Me tienes harrrta con tus rrrregaños!”.
Si papá se entera de Zorro, seguro se pondrá feliz. Ella no. Ella va a estar furiosa y me dirá con la cara que no quiere ser mi amiga, ni tampoco amiga de Zorro. Y después va a poner los ojos así, grandotes, como cuando uno tiene miedo.
Papá y ella se van a ir esta noche y no me quieren dejar sola. Yo puedo quedarme con Zorro. Para mí, mejor. Prefiero quedarme aquí, con él, que ir cogido de la mano de los dos, como hacía cuando iba al arenero del parque con papá y mamá.
Al principio ella casi no me regañaba. Después sí. Es que no me gustaba verla en la misma silla en la que mamá se sentaba a coser. O frente al espejo en el que mamá y yo nos mirábamos hacer saltos y vueltas de bailarinas de ballet. Entonces yo cerraba los ojos duro y hacía callar a mi cabeza para que no pensara. Y cuando volvía a abrir los ojos, a la que veía era a mi mamá sentada en su silla o saltando y dando vueltas en el espejo.
Ahora ella me regaña más. Y es porque yo quiero que papá esté siempre conmigo. Y ella no. Odio que lo llame cuando me está doliendo la panza de tanto reírme y jugar con él. Entonces ella grita muy duro y dice que no la dejamos dormir. Papá hace ¡shhh! con el dedo en la boca. Y yo me pongo roja de tanto guardarme la risa y me duele más la panza.
“La abuela viene a acompañarte hoy”, me dice papá. Y yo me alegro porque no me voy a quedar sola. Zorro se va a ir con ellos. No importa si papá se da cuenta. Y ella se va a dar cuenta cuando ya para qué… y se va a poner a gritar como una loca cuando Zorro la agarre del cuello y la mire con rabia y le muestre sus dientes filudos.
Zorro es muy inteligente. Solo sale de noche y de día se esconde entre el armario, junto a un mundo de ropa para el frío que nadie se pone. Cuando alguien está cerquita y yo le hablo, él se queda callado como si fuera mudo. O como si no estuviera. O hace eso que ellos hacen cuando cazan en la nieve: da un brinco, se tuerce todo bonito y se clava. Pero como no estamos afuera en la nieve, antes de estrellar su boca larga contra el piso, pum… Se hace humo y se vuelve al ropero.
La señora de papá dice que me imagino cosas que no están o que no pasaron o que es raro que pasen. “Me tiene hasta aquí… harrrta con sus inventos”, le dice muy enojada a papá apuntándome con un dedo y con el otro señalando su frente llena de arrugas. Pelean delante de nosotros, como si Zorro y yo no estuviéramos. “Ya pasará, querida. Es natural a su edad”, le dice papá. Me da risa; es lo mismo que me dice a mí cuando me aporreo y no acabo de llorar.
Después papá se queda callado un rato y me mira raro, para ver qué estoy haciendo. Ahí no le hablo a Zorro. Hasta que por fin nos dejan solos.
Yo no entiendo lo que hablan. Y no me importa.
Roto fue mi amigo. Triste también, pero me gustaría recordarla un poquito menos. Y Zorro… No sé. Es raro…Va y viene… Ja, ja, ja… Y lo huele todo, con muchas ganas, como hacen ellos cuando tienen mucha hambre.
***
Roto llegó a mi cama así, roto, con los otros juguetes que le pedí al niño Dios. Lo puso a mi lado cuando yo estaba dormida. Era un oso de peluche un poquito más chiquito que yo. Era lindo. Y no se cansaba de mirarme con sus ojos torcidos: dos botones blancos grandes y otros dos un poquito más pequeños, negros, que se juntaban dentro de los grandes.
No sé por qué papá Noel me trajo a Roto esa Navidad. Yo no se lo pedí. De pronto fue que la señora de papá lo escribió en mi carta de regalos que yo había dejado en el árbol junto a la de papá.
A ella no le gustan las cartas al niño Dios. Ni el árbol de Navidad, ni los pesebres. Parece como si estuviera brava siempre, o como si le gustara verme triste y enojada.
Después, de día de reyes, pedí la vajilla con pocillos y ollitas que mi mamá, la que se fue para el cielo, guardaba entre un baúl lleno de cosas viejas. Esa señora no quería. Pero papá sí. La sacó del baúl a escondidas y se sentó conmigo y con Roto a tomarse el café. Ese era nuestro juego preferido. Hasta que llegaba ella, y papá tenía que ir a la cocina a prepararle la comida y el café ese negro que tanto le gusta, y se la servía en la vajilla de verdad.
Roto se dejaba arrastrar por toda la casa colgado de mi mano. La señora de papá se volvía a enojar y no me decía nada a mí, sino a él: “Ahí va esa hija tuya con ese mugre de oso”. Y ponía otra vez los ojos bravos y la frente también. Entonces papá me defendía: “Déjala, querida. ¿Qué mal te hace?”, y me tiraba un beso.
Roto reemplazó a papá. No a la hora de dormirme, que era cuando papá me leía cuentos. Papá lo hacía mejor que nadie. Apagaba la luz amarilla, me prendía la lámpara de las estrellas en el techo y me ponía a Roto al lado de la almohada para que yo lo abrazara cuando quisiera. Yo metía el dedo en el roto y hacía circulitos hasta que me quedaba dormida. Papá le puso ese nombre. Yo más bien creo que se llamaba Roto porque ya venía así. Igual que a mí. Me pusieron Luna por ese lunar que tengo junto al hueso flaco ese que queda arribita del corazón. Después de leerme el cuento, papá regresó a la cama de ella. Al final, no fue tan malo que ella escribiera en mi carta del niño Dios que yo quería un oso.
A veces los escuchaba. Es que ellos hablaban como si yo no estuviera ahí. Y yo sí estaba: sentada sobre las rodillas con las piernas hacia afuera, como me gusta. Siempre con un libro, y con Roto a mi lado mirando los dibujos del cuento. Papá junto a ella con la cabeza apoyada en su flacura. “Mírala”, decía ella. Y la voz le sonaba muy duro, como si lo estuviera regañando. “Ya no es una niña… Ya es hora de que deje los miedos, y el dedo en la boca y aprenda a dormir sola”. ¡Boba!… como si a ella le gustara dormir sola. Como si ella a veces no sintiera miedo también.
Entonces yo hacía como si fuera a ponerme a llorar, y papá también. Y él venía, me miraba y me cargaba y me tiraba para arriba y me llenaba de besos. “Siempre vas a ser mi niña… de nadie más”, decía, y rápido se nos iban de los ojos las ganas de llorar y nos poníamos contentos otra vez.
A la señora de papá le pedí muchas veces que me arreglara a Roto, porque de tanto hacerle circulitos el roto estaba más grande. Y ella que sí, que se lo iba a tapar después de sacarle la mugre. Era pura mentira. Ella no hacía nada en casa, aparte de mandar, medirse a escondidas el abrigo de zorro de mamá y mirarse al espejo. Después, se sentaba todo el día en la silla que también era de mamá a ver televisión. Y antes de que papá regresara, guardaba el abrigo. No hizo lo de arreglar a Roto. Lo que hizo fue lavarlo. Y Roto no aguantó las vueltas en la lavadora y yo no tuve cómo salvarlo. Sentada vi pedazos blancos de oso rebotando por entre la ventanita esa redonda de la lavadora. Cuando paró todo, ella sacó lo que quedaba de Roto. Una montañita de algodón y un pedazo de tela mojada, con el roto más grande. Ella se puso la mano en la boca, como atajando la risa. Yo me puse a llorar. Y lloré hasta que llegó papá. Él me abrazó como nunca, y me dijo que Roto se había ido para el cielo. No me puse feliz ahí mismo. Pero dejé de llorar porque Roto estaba con mamá.
Esa noche, papá no durmió. Sacó del baúl telas, lana, más algodón, botones y la máquina de coser. Y mientras hacía carreteras de hilo torcidas con la máquina de mamá, yo jugué a los carros sentada en el pedal como hacía con ella antes de que se fuera para el cielo. Hasta que me quedé dormida.
***
Al otro día, Triste apareció en mi cama. La señora de mi papá no hizo más que reírse cuando la vio sentada a mi lado comiendo cereal de desayuno. Y yo estaba cerquita de reírme también porque estaba feliz. Pero se me quitaron ahí mismo, y ahí mismo lo que me dio fue rabia cuando oí que le preguntaba a papá sin dejar de reírse: “¿Y cómo se llama ese espantapájaros?”. De aposta regué el cereal. No le di tiempo de responder. Entonces grité con rabia, con la cuchara en la mano, y me empiné para mirarla de más cerquita: “¡Triste!”. Le cogí la cara a mi muñeca y se la levanté para que ella también la mirara feo y, juntas, le hiciéramos dar miedo.
Triste era muy chiquita para esos ojos tan grandes y esa sonrisa, como de conejo, pintada de oreja a oreja. El pelo lo tenía de muchos pedazos de lana roja juntos en una trenza, y unos poquitos largos y cortos en la frente; las bolas de los cachetes rosadas, una jardinera larga y ancha, y un cuerpo de enana todo lleno de pelotas de algodón. Tenía un cuello de jirafa, largotote; pero muy flaco y sin fuerza. Miraba al piso, como si estuviera triste. Como si alguien la acabara de regañar y le diera susto mirar para arriba.
A ella no quise arrastrarla por toda la casa de la mano, como con Roto. La cargaba del cuello, entre el brazo, para que no pareciera triste a toda hora. No me gustaba dejarla sola. Pensaba que se ponía a llorar. Cuando me iba para el cole, me despedía de ella riéndome sin ganas. Y me aguantaba las ganas de llorar porque era triste verla triste desde la puerta.
No sé si fue por la llegada de mi muñeca de trapo que la señora de papá empezó a regañarme más. Y por cualquier cosa: que no me arrodillara en la silla del comedor, que soltara a mi muñeca y no chupara del plato la sopa de tomate. Y cuando veía que me iba a poner a llorar me arrebataba a Triste, la tiraba lejos, me cogía del brazo y me estrujaba. Yo abría y cerraba los ojos rápido para que no se me salieran las lágrimas. Y corría hasta donde mi muñeca para que ella tampoco se pusiera más triste.
En el cole tampoco me iba bien. No tenía casi amigas. Me veían hablando sola y me decían que era boba. Fue cuando empecé a cargar a Triste aquí en mi cabeza, porque la señora de papá no me dejaba cargar a la otra con mis otros útiles en el morral. Apretaba los labios antes de ponerse a gritar como una loca: “¡Que no, Luna… Ya te dije que no te puedes llevar ese mamarrrracho de muñeca!… ¡Van a pensar que no tienes mamá!”. Ni sé para qué lo decía, si era verdad. Y el grito, con las erres tan seguiditas, sonaba más duro y se quedaba más tiempo en mi cabeza.
La culpa era de Triste. La señora de papá me quería menos cuando me oía hablar con ella sentada en la otra silla del comedor. Triste levantaba la cabeza solita, ahí sí, y me miraba con esos ojos grandes, como de asustada, y esa sonrisa de mentira que no le quitaba su cara de tristeza. “Perrrdón”, me decía haciéndose la chistosa remedando a la señora de papá. Y yo la “perrrdonaba”, y nos reíamos juntas hasta que nos dolía la barriga, porque para eso éramos las mejores amigas, así la señora de papá no nos viera juntas tomándonos juiciosas la sopa de tomate con la cuchara.
Un día llegué a casa y lo primero que hice fue ir a buscar a Triste. No la encontré en mi cama. Tampoco encima del ropero en donde la dejaba recostada en mi lámpara de noche por si le daban ganas de prenderla, levantar la cabeza y mirar las estrellas en el techo. Salí a toda, gritando que dónde estaba Triste. “¡Estaba muy sucia… la lavé… se le cayó la cabeza!”, me dijo la señora de papá sonriendo con dos dientes, como remedando a Triste. “Seguro papá te la arrregla ahora que llegue”, dijo otra vez, mirándome no tan brava, alzando los hombros, y siguió viendo televisión. Quise decirle que la odiaba y que era una boba, pero pensé que mejor no. Que papá se iba a enojar y me regañaba después.
Corrí hasta el patio llorando de rabia. Miré por la ventana redonda. Adentro estaba la mitad de Triste: su cuerpo de enana lleno de bolas y su jardinera. Olía a limpio. Y encima de la lavadora encontré la cabeza. Miré su cara. Todavía tenía un poquito de sonrisa.
No quise que papá me la arreglara. Lloré mucho. Por la noche bajó de la repisa muchos libros de cuentos. Los puso en mi cama para que yo escogiera uno. Me gustó el de un zorro de piel rojita y boca larga corriendo detrás de un ganso. Ahí fue que le prometí que no iba a llorar más. Papá no pudo leerme todo el cuento. La señora esa vino por él y se lo llevó para ella. No me puse triste. Lo que me dio fue más rabia. Acabé de leer el cuento yo sola. Apagué la luz amarilla y prendí mi lámpara de estrellas en el techo. Me quedé dormida corriendo detrás de la más chiquita. Al otro día amanecí abrazada a la cola larga y peluda de mi nuevo amigo, Zorro.
***
Zorro es mi secreto. Alguien parecido a mí que camina rápido a mi lado para acompañarme. Si estuviera Triste, le contaría que tengo un amigo nuevo que nadie ve. Ella seguro lo entendería. Algunos días ella también fue solo mi amiga y de nadie más. Porque Roto también fue amigo de papá. Y Triste, ni se diga.
Desde lo de Triste, a la señora de papá ya no le importo mucho. Me regaña menos, aunque con papá sigue hablando como si yo no estuviera. Y se enoja: “Es que últimamente no deja de rrreír con un chirrrido feo, y le habla a alguien que no está. Sueña en voz alta y cuchichea cosas para ella sola. Y siempre de noche”. “Son ideas tuyas, querida…”. Él respira duro, como cuando está a punto de enojarse. Me mira por encima de sus gafas grandes y arruga la frente; me regaña sin decirme nada. Y no me tira un beso. Se lo da a ella en la frente.
Yo me tapo la cara para que no se me note que estoy enojada. Lo mejor es hacer como si no me importara. Como si ya se me hubiera olvidado lo de Roto y Triste.
Voy al cole y me siento aparte de las otras niñas. Cuando llego a casa, lo primero que hago es ir derechito al cuarto a esperar que Zorro salga. Está en su escondite, dentro del ropero con los abrigos para el frío.
A veces, cuando se está demorando, como ahora, voy y lo acompaño. Le gusta el cuarto gancho, junto a las telas para el cuello que papá conserva de cuando estaba con mi mamá.
Ahí está, peinándose el pelo rojizo con su lengua larga. Cuando me ve, mueve la cola despacio y pone las patas en mi pecho, como si quisiera abrazarme. Le digo que le traigo un regalo: un libro de cuentos con dibujos. Y él, apenas ve el ganso en la tapa dura, se pone contento y se saborea. Yo le digo que la señora de papá tiene el cuello así, largo como el de los gansos. Él se ríe todo malvado mostrándome sus colmillos, con ese chillido como si se burlara. Yo lo remedo como hacen los amigos de verdad. Entonces le cuento lo que ella hizo con el cuello de Triste y con el roto de Roto. Y esta vez no me tapo los cachetes rojos de la rabia. Lo miro: los ojos le cambian de color y de tamaño. Los pone como de perro bravo. Mueve las orejas, chilla con rabia también y me lame la cara.
“¡Llegó la abuela!”, me grita papá desde abajo. Cierro el libro y se lo dejo por si Zorro lo quiere mirar antes de que la señora de papá venga por él. Lo abrazo y le digo que no lo voy a olvidar por más amigos que vengan después.
Bajo corriendo las escaleras, feliz de poder ver a la abuela después de tanto tiempo. Ella me abraza y me revuelve el pelo. Me encanta el olor a crema de sus cachetes y sentir el polvo de arroz que se me pega a la boca después que la beso largo, como me gusta. Porque yo a la abuela sí la quiero mucho. Le pido el regalo que siempre me trae cuando viene a verme. Papá me regaña y me dice que la abuela no vino a traerme regalos, sino a cuidarme, porque él y la señora esa se van de fiesta. Él está vestido lindo: “Pareces un regalo de papá Noel con ese moño en el cuello”, le digo. Él me carga, me abraza y me da un beso largo como el que le di a la abuela. Pero la señora lo interrumpe. “¿Nos vamos?”. Hace sonar el tacón de sus zapatos de muchos colores contra el piso.
Entonces, por primera vez, me pongo feliz de verla.
“¿Qué tal me queda este abrrrigo de piel de zorrro que me encontré en el rrropero?”, pregunta como si nada. Haciéndose la boba. Como si nunca se lo hubiera puesto. Se está viendo en el espejo de mamá, como las otras veces. Y yo no me enojo. Las erres seguiditas no me suenan mal. “Te queda lindo, mamá”, le digo sonriendo, con la misma voz de cuando quiero que piensen que soy juiciosa.
Corro a abrazarla. Ella se extraña, y mi papá se pone contento y mira a la abuela. Están felices de ver que por fin somos amigas. Ella no me abraza. Pero no me importa.
Porque en verdad lo que quiero es abrazar fuerte a Zorro y que él me abrace. Se ve lindo colgado del cuello largo de ganso de la señora de papá.
Cogida de la mano de la abuela los vemos bajar las escaleras. Zorro me mira, pasa la lengua por su piel rojiza y luego por sus dientes puntudos. Cuando Abue y yo cerramos la puerta, ella me pregunta si tengo hambre. Yo le digo que más tarde, y la llevo al cuarto de mamá, y la siento en la silla de mamá. Luego traigo el cuento de Zorro. “¿Te gustan los zorros?”, me dice la abuela. Y segura de que Abue no se va enojar, le digo que sí.