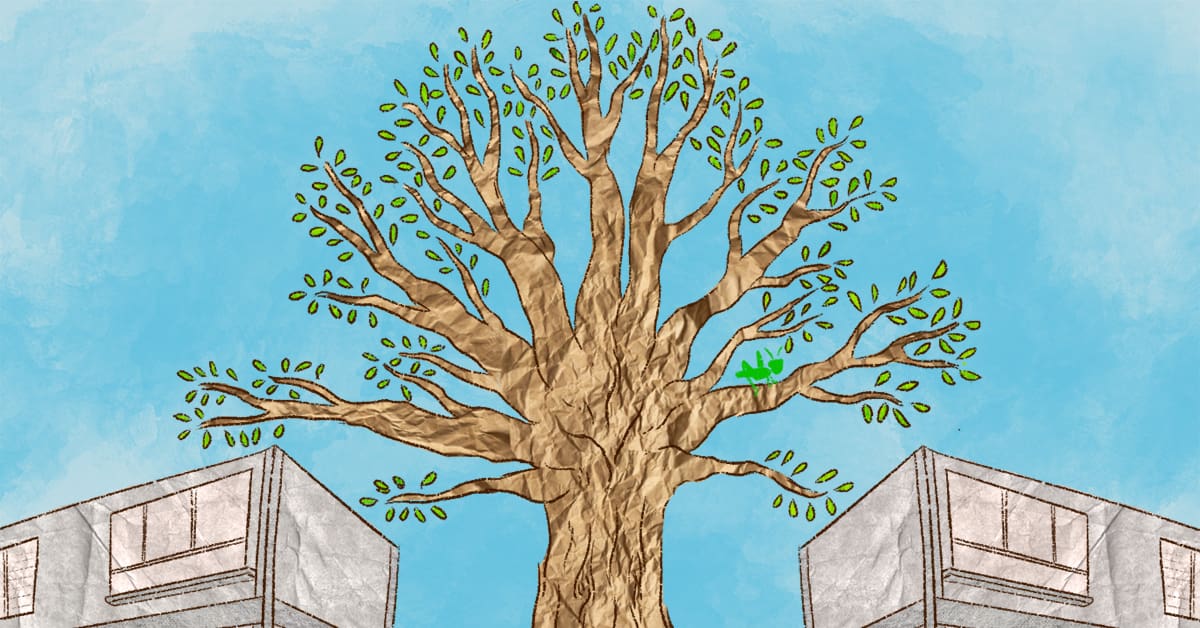El Cronicario
El limonar
18 / 08 / 2019
Historia de un árbol, 1999, Robledo. Sin foto.
Mi abuelita dice que el árbol de mango es de nosotros porque lo sembró cuando llegaron de Dos Quebradas, Risaralda, en 1986. Yo lo veo gigante desde que estaba niña, así que pongo en duda si su tamaño si es el de un mango de 33 años, pero ella asegura que por eso está justo al frente de la casa. Está claro que el aguacate es de don Pablo porque ese lo tienen hasta cercado, así todos comamos de él. La palma es de doña Carolina, porque está en la huerta que hizo su hija cuando se vinieron del pueblo y quisieron tener en la ciudad un pedacito de la finca.
Cada árbol de mi cuadra tiene un dueño. Siempre ha sido así, los abuelos se los repartieron hace mucho tiempo; pero ¿el Limonar? El Limonar no era de nadie, por eso nos adueñamos de él. Cabíamos mal acomodados tres niños a la vez, aunque en un principio hasta cinco nos montábamos, pero las ramas más pequeñas se fueron deteriorando y ya no era seguro.
¿Por qué a ningún adulto le gustaba el Limonar? Era un árbol no muy frondoso, pero olía rico, olía como a limón, por eso le pusimos así. Le pregunté a mis amigos si recordaban por lo menos una vez haber comido de sus limones y todos me dicen que no ¡Yo tampoco me acuerdo! Sé que por un tiempo tuvo unos frutos secos más duros que una piedra. Eso fue antes de que también se secaran sus hojas.
No sé con certeza si El limonar era un árbol de limones. He visto, después de él, muchos limoneros y todos son más pequeños, pero ¿de qué más podía ser? No era de mango ¡Estoy segura! Mucho menos de aguacate, además, como les dije, olía a limón.
El limonar fue nuestro punto de encuentro. Eran épocas sin WhatsApp: a mí me llamaban desde la calle “¡Jessikaaaa!” y cuando me asomaba no veía a nadie porque el árbol de mango, gigante, me tapaba toda la vista. Entonces les preguntaba gritadito “¿Dónde están?” y la respuesta casi siempre era “en El Limonar”.
En diciembre le poníamos adornos navideños. Nos gustaba decorarlo, escribir sobre él y pintarlo. Cada uno tenía su rama favorita para sentarse en él. Los más grandes nos hacíamos más abajo, por el peso. Para bajarnos había que saltar hasta una manga, en la que siempre rodábamos.
Los niños éramos los únicos que jugábamos en él, ya ven que ni las aves se arrimaban, ni siquiera los insectos. Además de humanos, sólo lo visitó un grillo, “Pepe”, que era nuestra mascota. Habrá sobrevivido con nosotros como dos días, porque lo dejamos en la casita que le construimos de paja y el sol lo quemó. Le hicimos un velorio a Pepe cerca del Limonar, lo enterramos y después creció una flor. Lo sé, los niños citadinos éramos muy crueles con la naturaleza. Pepe se murió por nuestra ignorancia y aunque todos pensarán que El Limonar también, no fue así.
Un día, ninguno salió a jugar. No recuerdo cuál fue el que primero se enteró, pero seguramente salió a contarle al resto: “Cortaron El Limonar”. Fuimos a mirar y de él sólo quedaba un pedazo de madera gris y seca que no sobrepasaba los 20 centímetros. ¿Dónde estaba nuestro árbol? Ya no éramos tan pequeños para pensar que habría cobrado vida humana y había partido caminando: sabíamos que alguien se lo llevó y en medio de nuestra búsqueda lo encontramos ardiendo en llamas, debajo de una olla gigante llena de lo que iba a ser un sancocho.
“¿Por qué lo cortaron?” Recuerdo que les gritábamos furiosos. Uno de los adultos de esa familia nos mostró donde estaba lo demás… Todavía quedaban unas ramas grandes y las tomamos. Las escondimos detrás del Guayabo de Don Carlos y durante varios días estuvimos, sin éxito alguno, intentando reconstruirlo. Sin embargo, lo dejamos ahí, para por lo menos ver algo de él.
A ese también le hicimos un velorio como a Pepe, porque éramos un grupo de amigos de muchos rituales. Pensábamos que ese pequeño pedazo de madera que aún estaba en la tierra volvería a crecer, pero nunca fue así.
Los más viejos nos dicen que El Limonar, en realidad, nunca tuvo limones pues fue un árbol de naranjas y que, desde que jugábamos con él ya estaba muerto, por eso era tan gris y tan seco, ya no corría clorofila por sus venas. Pero a nosotros, aunque no lo sabíamos, eso no nos hubiera importado. Era nuestro árbol, que aunque agonizante, soportaba nuestro peso.
Confieso que, de no ser porque me decidí a escribir esto, ni siquiera recordaría ese árbol. Todos los días paso por ahí caminando, pero nunca miro. Son cientos de historias que tengo sobre él, como el día en que nos fuimos todos de para abajo: unos quedaron colgando y otros duro contra el suelo.
Si me preguntan cuál es el placer de montarse a un árbol seco, no tengo idea. Porque El Limonar no nos daba alimento, ni sombra. Era una estructura de madera suspendida en el aire, que con seguridad alguna vez estuvo verde. Incluso, alguna vez fue una pequeña semilla buscando la luz para vivir.
Ahora que han pasado 20 años después de eso, quisiera preguntarle a la niña que fui, ¿cuál era la sensación que tenía al treparme sobre un árbol? ¿Ustedes la recuerdan? ¿Cuál era?