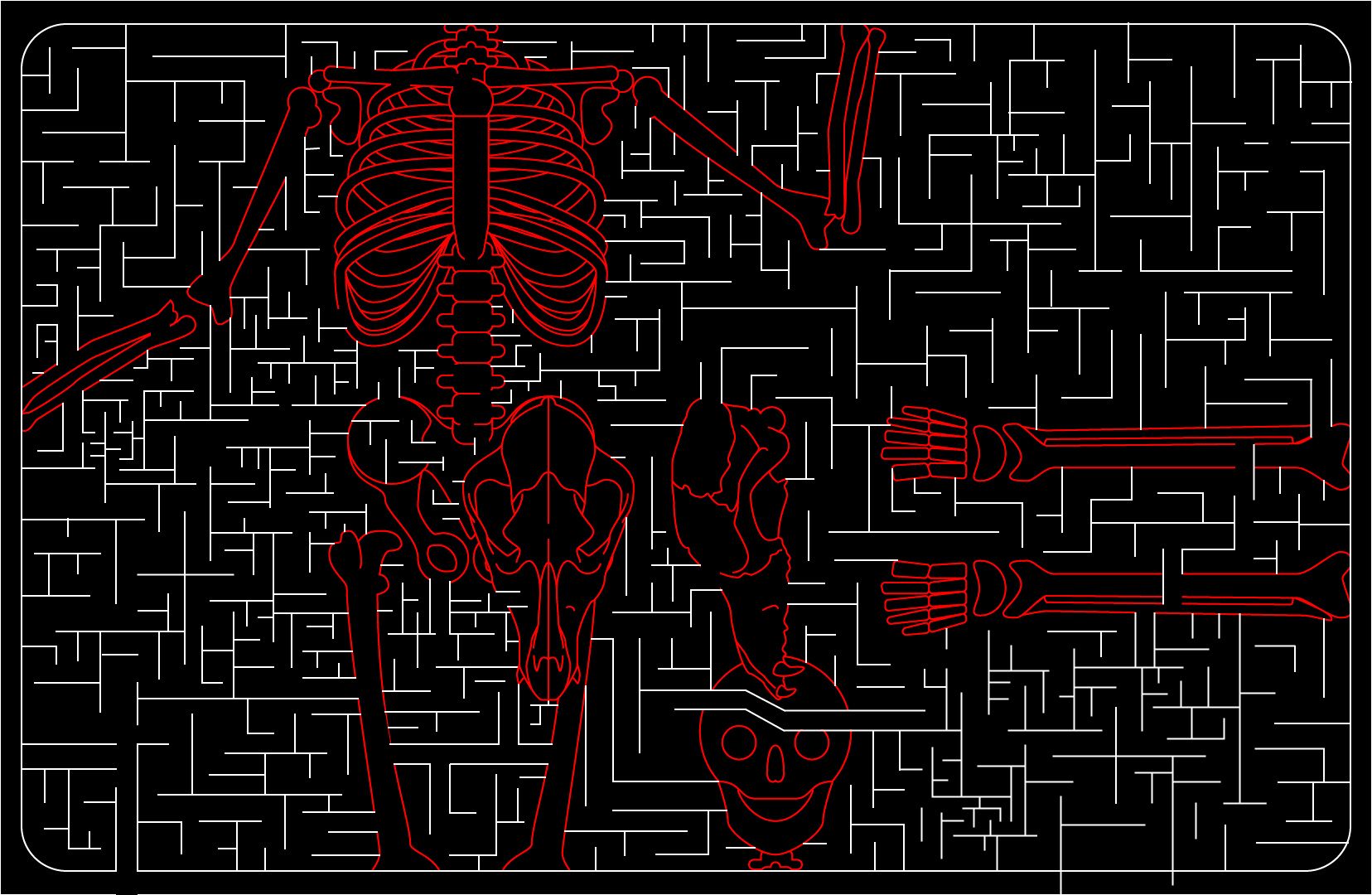Literatura
El cadáver
11 / 09 / 2017
Quien diga que un cadáver no puede atormentarlo, no sabe de qué habla.
Esa noche todo parecía quieto en la ciudad. Conducías en silencio, pensando en lo que dejaste sin resolver en la oficina y en lo que aún te quedaba por delante en la semana: tu madre, el trabajo, Silvia. Las calles eran sólo para ti, pocos autos estorbaban así que, despreocupado, pasaste de largo varios semáforos en rojo. El alumbrado eléctrico parecía venido de otro plano y se dejaba caer sin ganas sobre el asfalto. Entonces, alguien apareció como un fantasma. Pisaste los frenos con todas tus fuerzas, pero ese cuerpo golpeó el parabrisas, dejó una telaraña de fisuras y rebotó a orillas de la calle.
Tus oídos se llenaron de aire. Por un momento dejaste de respirar. Tragaste saliva, cerraste los ojos. Cuando los abriste, pudiste ver el cuerpo tirado en una acera. De inmediato te bajaste del auto y un perro callejero se acercó, ladrando desesperado. Alrededor del cuerpo varias bolsas de supermercado se desparramaron sin ningún orden. Caminaste hacia el cadáver que estaba retorcido en una postura asimétrica y sólo pudiste ver la mitad de su rostro: el lado izquierdo de la cabeza estaba destrozado y un charco de sangre crecía a su alrededor. Le hablaste, aunque sabías que no te iba a responder. Incluso lo moviste con el pie. Pasaste varios minutos a su lado, atónito, mientras el perro ladraba a tus espaldas. El animal se acercó al cuerpo y empezó a lamerle la cara. Ese movimiento te llenó de pánico, así que corriste al auto, pisaste el acelerador a fondo y dejaste que la noche te ocultara.
***
Cuando llegaste al apartamento te quedaste un buen rato dentro del auto, tomando aire, tratando de borrar la imagen de ese rostro sin vida que dejaste atrás. Entraste calculando cada paso y pisando con suavidad. No querías despertar a tu madre, no querías escuchar sus reproches por llegar a tan altas horas de la noche. En la nevera sólo encontraste una jarra de agua y un plato de sopa espeso y poco atractivo. Te tomaste un vaso de agua. Y luego otro y otro. Mientras tanto escuchabas la respiración húmeda de tu madre tras la puerta de su habitación. Ese sonido difícil, como de animal prehistórico, hacía que todas las cosas a tu alrededor perdieran relieve. Comenzaste a subir las escaleras para llegar a tu habitación, pero su voz te detuvo a mitad de camino. ¿Llegando a estas horas, descarado? dijo. El aire se te fue en un suspiro. Mamá, lo siento, dijiste. Pero entonces, ella dijo que eras un desconsiderado con su estado de salud, que eras un inútil, que no habías hecho nada para acabar con esas cucarachas que estaban infestando la cocina.
Mamá, lo siento, de verdad que lo siento, fue lo único que pudiste decir. Corriste hasta tu cuarto pero las persistentes palabras de tu madre, cargadas de amargura, siguieron rebotando contra la puerta hasta que, por fin, lograste dormirte.
***
A la mañana siguiente recordabas todo como si hubiese sido un tétrico sueño. Los recuerdos estaban opacados por ese filtro atemporal parecido al de las pesadillas y un terrible dolor te resonaba en la espalda con cada movimiento. Tu madre, ignorándote, veía la televisión. Hiciste café para ella y para ti, pero ni las gracias te dio. Mientras te duchabas y te vestías, los fragmentos de esa pesadilla se sumieron cada vez más y más hondo en tu inconsciente. No hiciste nada para evitarlo. Te subiste al auto sintiendo que te invadía una tranquilidad apagada, distante.
Entonces lo viste. En el lugar en que lo dejaste la noche anterior, en la misma posición. Tu sangre pareció espesarse y, desde ese momento, una tonelada de cansancio se dejó caer sobre tu cuerpo. Una jauría de perros destrozaba las bolsas de supermercado y le olisqueaba los bolsillos al cadáver. Los automóviles se apeñuscaban en la calle y una marea de motores y bocinazos iba y venía. El cadáver estaba ahogado en un montón de ropas sucias, mientras un sol escandaloso lo hacía resaltar de entre todo lo que había en esa acera apenas custodiada por un muro lleno de musgo y grafitis. Miraste a los demás conductores, pero parecía que nadie se percataba de la presencia del cadáver y de los perros. Las personas pasaban por la acera, tapando sus caras con pañuelos mientras esquivaban el cuerpo, como si nada fuera.
Adelante el dique se rompió y los autos avanzaron. Estabas concentrado en el cadáver hasta que un bocinazo furioso y los insultos de otros conductores te sacaron del aturdimiento. Avanzaste sin quitarle la mirada al cuerpo: él parecía sostenértela, acusadora. Fuiste incapaz de mantener el contacto visual. Aceleraste y, como pudiste, sorteaste los obstáculos hasta salir de ese embotellamiento.
***
De nuevo la rutina en la oficina, pero ni siquiera la seguridad que te ofrecían esas paredes y la monotonía a la que ya estabas acostumbrado te dieron un poco de confianza. Asesoraste a varios clientes, pero a ellos, inquietos por tus movimientos, se les podía notar la decepción en la mirada. Apenas eras capaz de responder las confusas llamadas de tu madre, en las que le explicabas en qué lugar estaban las pastillas, qué debía comer esa tarde y qué programas encontraría en la televisión. Algunos compañeros, casi que susurrando, cuestionaron tu actitud, pero, aunque lo intentabas, no podías dejar de pensar en el cadáver que seguía tirado en esa calle con la cabeza partida.
En la noche fuiste a un taller a cambiar el parabrisas y estuviste tentado a desviar la ruta para llegar a tu apartamento. Sin embargo la curiosidad fue más fuerte y quisiste ver si el cadáver seguía allí. Lo encontraste en la misma posición. El cuadro te volvió a dejar sin aliento. Te bajaste del auto y te acercaste al cuerpo. El montón de ropa que lo cubría parecía haber menguado. Los perros, sin quitarte los ojos de encima, se irguieron. No rugían, no ladraban. Cuando viste el rostro del tipo, con sus facciones desdibujadas y la enorme mancha de sangre en el suelo que enmarcaba su cabeza a la manera de una aureola, un puñado de ansiedad te llenó la boca. Comenzaste a temblar y a sudar.
Marcaste en el celular el número de emergencias, reportaste el cuerpo, diste la dirección exacta y te dijeron que en ese mismo instante una patrulla se dirigía hacia el lugar. Pero la noche siguió avanzando y la patrulla no apareció. Volviste a marcar y te insistieron que ya iban en camino, que no desesperaras, que tuvieras paciencia, que esa noche en la ciudad no daban abasto. Mientras tanto, los perros, sentados a varios metros de distancia, no dejaban de mirarte. Agarraste una piedra del suelo e hiciste el amague de lanzársela, a ver si con eso se alejaban, pero ellos ni siquiera se inmutaron.
Miraste el reloj. Llevabas unas dos horas allí. El cansancio pesaba sobre tu cuerpo como un remordimiento. Pensaste en tu madre, en lo molesta que podría estar en ese momento y en la mínima posibilidad de que se enterara de lo que habías hecho: de nuevo el miedo te hizo tiritar. Observaste por última vez el cadáver y te largaste con la esperanza de que, más tarde, la patrulla llegaría a recogerlo.
***
Tu madre seguía frente al televisor, igual de estática a como la dejaste en la mañana. No le quisiste preguntar qué hacía despierta a esas horas; preferiste seguirle el juego a su silencio. Ella, al rato, te dijo que Silvia había ido al apartamento a recoger los libros que tenía en tu biblioteca. Algo dejó de funcionar en el ambiente cuando dijo esas palabras. No le respondiste nada y corriste a tu habitación. Marcaste en el celular el número de Silvia, pero nunca contestó. Te tumbaste en la cama, ansioso, con la mirada agarrada del techo. Mientras un calor persistente te sofocaba, pensaste en el cadáver, en los perros, en la oficina, en Silvia. Poco a poco el sueño te ardió en los ojos y tú te dejaste llevar, agradecido de poder encontrar un refugio. Fue una noche inquieta. Te despertaste varias veces, ahogado en sudor y con la vejiga a reventar.
A la mañana siguiente te sentías igual de agotado.
***
Pasaron varios días. Procuraste seguir llevando tu vida como siempre lo habías hecho. La ciudad, caprichosa y caótica, no dejaba de moverse. Y en esa calle seguía el cadáver, resignado. En el trabajo las cosas se pusieron cada vez más y más tensas. Nada fluía, todo parecía estancado. Intentaste ignorar las calles, cambiar de rutas, buscar nuevos rincones de la ciudad para escapar, pero todos los días querías pasar por ese lugar, verificar si el cadáver por fin había desaparecido. Hasta que lograste reunir la suficiente convicción como para evitar esa calle. Fue una semana en que una resignación sorda y melancólica se apoderó de ti. Aun así, algo te decía que esa falsa tranquilidad que estabas construyendo a tu alrededor, en cualquier momento se resquebrajaría. Ahí seguía esa imagen persistente, taladrándote la consciencia. Apenas eras capaz de dormir.
Una noche llegaste al apartamento y tu madre, sin quitar los ojos de la pantalla, dijo: Esta casa se puede desbaratar y a ti te importa un carajo. Otra vez sentiste tus fuerzas ahogarse en un suspiro. Miraste a tu alrededor, buscando fisuras en las paredes, humedades en el techo. Luego te dijo que no habías pagado el arriendo, que te lo había dicho varios días atrás, que la fecha límite estaba vencida y todavía seguía viendo el recibo sobre el comedor. Además, el mercado escaseaba en la nevera y las cucarachas aparecían una y otra vez en la cocina.
Perdón, madre, fue lo único que dijiste.
***
Una mañana el sonido de tu computador anunciándote la llegada de un mensaje te sacó del ensimismamiento. Estabas sentado en tu escritorio, como si hubieses cerrado los ojos en la cama y luego los hubieses abierto en la oficina. No recordabas cómo fue que llegaste allí. No recordabas haberte levantado, bañado, vestido y desayunado. Todo era una sucesión de imágenes difusas. Por las ventanas entraba un sol escandaloso que te ardía en los ojos y, alrededor de tu escritorio, todos trabajaban llenos de ímpetu. Te pasaste la lengua por los dientes y sentiste una capa de sarro recubriéndolos.
Era un mensaje de Silvia, decía que necesitaba que le pagaras el dinero que aún le debías. Te quedaste varios minutos viendo esas palabras parpadear en la pantalla, hasta que uno de tus compañeros se acercó y, con voz pesarosa, te dijo que el jefe quería hablar contigo. En su oficina, el jefe se regó en un discurso acerca de la responsabilidad en la empresa, de las ganas que ellos tenían de ayudar a la gente y de las quejas y comentarios que tus compañeros estaban haciéndole por tu actitud y por tu aspecto. Escuchaste todo sin decir una sola palabra, no tenías ánimos de justificarte.
Saliste de la oficina mientras sentías que algo vibraba en tu interior, algo a lo que no querías darle un nombre. Sin duda era una premonición, el anuncio de la llegada de una pequeña catástrofe. Te sudaron las manos, el corazón se te enloqueció. Marcaste al celular de Silvia, pero ella no contestó. Perturbado te dejaste llevar por los sonidos del día, con la boca reseca y las sienes palpitando.
En la noche, camino al apartamento, sin apenas poder notarlo, como por pura inercia, te descubriste atravesando la calle en donde descansaba el cuerpo. Quisiste no mirar, pero fue imposible. Allí seguía el cadáver, reducido. Las bolsas de supermercado a su alrededor estaban despedazadas, y un par de perros viejos olisqueaba entre sus ropas.
Frenaste. Una sensación pastosa te invadió el paladar. Apretando los dientes te bajaste del auto. Temblabas, cerrabas y abrías los puños con fuerza. Espantaste los perros, que se alejaron del cuerpo mientras te rugían y mostraban la dentadura.
Observaste el cadáver y, sin pensarlo un segundo, empezaste a patearlo, una y otra vez, lleno de rabia. ¡Hijo de puta, hijo de puta!, le gritabas.
Te detuviste con la respiración entrecortada. Esa cabeza rota y esa mancha de sangre seguían ahí. En ese instante te invadió un olor nauseabundo que se levantó del cuerpo. No pudiste contener las arcadas y empezaste a vomitar a un lado de él.
Te subiste al auto y te marchaste al apartamento.
***
El olor a cadáver descompuesto se aferraba a tus ropas y tú, desesperado por desprenderte de él, tomaste una ducha antes de acostarte. Con una meticulosidad que nunca antes habías tenido, repasaste tu cuerpo una y otra vez con la barra de jabón.
Saliste del baño y la voz de tu madre, de nuevo, sin ni siquiera darte tiempo a respirar, te sacudió. Dijo que eras un desconsiderado al quedarte tanto tiempo en la ducha, un ingrato que nunca pensaba en ella, en su salud. Dijo: Tu padre sí decía que eras un bueno para nada y yo nunca quise prestarle atención.
En ese momento viste una cucaracha enorme caminar muy tranquila por las paredes de la cocina y a ti ni ganas te dieron de aplastarla. Te encerraste en tu habitación, haciendo caso omiso de los comentarios de tu madre. Lo primero que hiciste al entrar fue buscar tu celular y ver si, tal vez, Silvia te había llamado. Pero no había una sola llamada perdida y tú, ansioso, le marcaste. El teléfono sonó una y otra vez. Ella no contestó. Insististe, pero al otro lado de la línea nunca pudiste escuchar su voz. Dejaste caer el teléfono al suelo, te sentiste derrotado. El sueño estaba a kilómetros de distancia y una resignación absoluta te paralizó el cuerpo. Pero tú no querías eso, así que te pusiste de pie, te vestiste y, de nuevo, saliste en el auto a recorrer las calles de una ciudad que te reprochaba con sus luces intermitentes.
El cadáver, por supuesto, no se había movido un solo centímetro. Los perros que lo custodiaban desaparecieron y tú, armado de una determinación ya olvidada, lo levantaste entre tus brazos. Contuviste la respiración y evitaste mirar su rostro reseco. La mancha de sangre se quedó aferrada al suelo, tan roja y brillante como el primer día. Tiraste el cadáver al portaequipajes y, no pudiendo soportar el peso de la culpa, lo miraste por última vez. Su piel, ya sin ninguna coloración, estaba invadida por manchas grisáceas, y en su rostro cualquier expresión de reproche se había esfumado. Cerraste el portaequipajes con un fuerte golpe, te subiste al auto y emprendiste rumbo sin saber a dónde te dirigías.
Mientras conducías, la noche se fue haciendo cada vez más fría. Unos policías pasaron al lado tuyo en una motocicleta y por un momento sentiste que lo mejor era que ellos hubiesen querido requisarte. La idea de que alguien te juzgara te llenaba de regocijo. Pero ellos siguieron de largo, apenas te miraron.
Le diste vueltas a la ciudad sin seguir ninguna ruta en particular, perdiéndote en sus calles, como si no quisieras encontrar el camino de regreso, hasta que por fin te detuviste en un puente. Abajo, las aguas oscuras y tranquilas del río eran un sólo rumor, parecían tragarse todos los sonidos que la ciudad producía.
Sacaste el cuerpo del portaequipajes y lo llevaste hasta las barandas del puente. Detrás de ti, varios autos y un par de camiones pasaron de largo, con sus motores a tope y sus luces apenas barriéndote la espalda. Quisiste pedirle perdón al cadáver, pero ya eso ni te importaba. Lo dejaste caer.
No hizo ningún ruido cuando las aguas se lo tragaron.
***
Este cuento pertenece al libro Ahora solo queda la ciudad (2016), publicado por Hilo de Plata Editores.