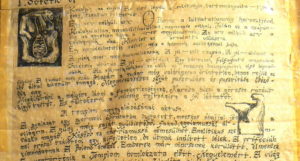Literatura
Del desespero y la generación rota II
12 / 06 / 2019
“Un relato viejo, insostenible, y tibiamente borgesiano.”
Tan confuso como pueda parecer (y de entrada afirmando que un “parecer” puede ser tanto una interpretación como una exteriorización), hay diferentes momentos: eras separadas por holgados períodos de tiempo social, material e individual en particular, que llegan a ser cercanas por signos y símbolos, que hacen parte de la lectura colectiva de las sociedades sobre sí mismas. Si bien los juicios de valor dados a dichas cercanías por supuesto variarán y distarán comparativamente según los valores de la época.
Los ferrocarriles, por ejemplo. Otrora signos compuestos que simbolizaron la apabullante industrialización de la modernidad en una región con ciertas idiosincrasias culturales muy marcadas por la austeridad y resistencia a lo innovador antes de la irrupción de tal industrialización. Serían tan extrañamente vistos y recibidos en La Alpujarra (aunque a un par de cuadras se encuentre el viaducto del Metro, un descendiente funcional del viejo ferrocarril) como muy posiblemente lo habrían sido por los nutabes y aburráes hace poco menos de medio milenio, justo en ese mismo sitio, cuando no había siquiera una población concentrada permanentemente en lo que ahora está tan densamente constituido por concreto y urgidos montones de decibeles, cuando el lugar era una muy vegetada y húmeda orilla del serpenteado Río Aburrá.
Eso, obviamente, si la invención de los trenes, hubiera podido adelantarse unos cuatro siglos, como una suerte de arbitraria introducción de la tecnología china de la era Song. En todo caso es justo ahí, en esa especulación, donde puede explorarse un reparto de sensibilidades ricamente diverso; y tan amplio que bien podría producir constructos sincréticos como la santería y tan atravesados de paradigmas materializadores como la pintoresca arquitectura de los cholets[1] en caso de poder juntar cada una de las subjetividades directamente.
Mi más reciente interacción con el sitio se dio por un muy motivo formal: la pretensión de “irme de aquí” me llevó al burocrático procedimiento de expedición de pasaporte, tal vez uno de los documentos civiles más característicos de la época en que se supone aún estamos inmersos, y tan necesario para mí como para cualquiera de mis contemporáneos con los que comparta cualquier combinación de deseos y frustraciones ligados a vivir y haber crecido aquí. Además, otras diligencias ya me habían llevado a La Alpujarra varias veces en unas pocas semanas. Y a pesar de mis reiterados viajes al lugar, coincidió este último con que recientemente había buscado la etimología de “alpujarra” por mera curiosidad; entonces divagué entre varias quimeras temporales y materiales cada vez que pasé por allí en esas pocas semanas. Alpujarra es un arabismo en la lengua española: viene de al-bujarrat o al-busherrat, traducido algo así como “las laderas/terrazas con pastos” para algunos, como “la pendenciera” o “la indomable” para otros, y “costados de la sierra nevada” para algunos otros. El más cercano al andalusí parece ser la convergencia de lo primero y lo tercero, nombre dado desde la plena edad media a las boscosas laderas en que muchas facciones de moros se afincaron luego de ser desterrados de los pueblos en que habían residido por generaciones, y desde donde ejercieron diferentes formas de resistencia sociopolítica, típico de la Sierra Nevada granadina; pero también usado para las comunidades musulmanas que se ocultaron en el interior de Mallorca durante la conquista aragonesa del archipiélago de las Baleares.
La razón por la que el sector de La Alpujarra recibe su nombre elude a mi limitado saber sobre la historia local. Aunque hay decenas de kilómetros de frías laderas que rodean a la ciudad, el sector se encuentra justo en medio del valle; y paradójicamente, el nombre que en España es sinónimo de resistencia y otredad religiosa en el siglo XVI aquí es sinónimo del establecimiento, del aparato y régimen de estado. Imaginé, entonces, cómo habría devenido el sitio si la raíz etimológica de su nombre fuese objeto de saber común, un logocentrismo bien convencionalizado. ¿Qué habría esperado de él el vendedor de chucherías justo en frente de la vieja estación del ferrocarril, al otro lado de la avenida? ¿O la señora cachaca vestida de azul, que entra al parqueadero en su Renault Clio gris? ¿O el hombre que justo sale de un bus, sosteniendo un portafolio desgastado, mientras yo salía por detrás de la estación devenida en edificio de oficinas? ¿O la mujer que me vendió otro de los mismos pasteles de queso que fui a comprar en la tienda que está justo en la esquina, cruzando desde la vieja estación hacia la estación del Metro, cada vez que pasé por allí? -y de antemano, ofrezco disculpas por la extensión de la anterior pregunta cuasipamukiana-. Alguno de ellos podría saberlo, ¿quién sabe? O bien podría ser que tal vez la única imagen mental que se les ocurra sea la vaga figura de una jarra, sólo por cacofonía.
Mientras pensé eso al subir las escalas detrás de la estación, el hombre del portafolio me miró subiendo el ceño, a lo mejor acompañando el gesto con un monólogo interno tipo “Ese muchacho tiene pinta de ser un desordenado, es que mire ese pelero, esa barba desordenada y esa vaina que tiene en la nariz. Ni debe saber qué hacer con su vida” en su interior. Iba con su urgencia laboral posiblemente, no le interesan las abstracciones estéticas; aunque habría tenido la razón en caso de haber pensado que no sé qué hacer con mi vida. Tampoco se le habría ocurrido que mi barba era así porque tengo una fijación por costumbre adquirida y reapropiada, y está bien. A la mujer de la pastelería y a una muchacha con aspecto de moderna agria que salía del edificio de la gobernación parece haberles gustado que yo llevase la barba así, aunque yo mismo no le prestase mayor atención. Bien pude haber sido simplemente una ligera distracción en medio de los colosos de concreto, la bulla de los claxons y el sofocantemente caluroso ajetreo típico del mediodía medellinense.
***
Llegué más temprano de lo que planeaba, por lo que debí hacer fila por un poco más de 20 minutos antes de que el receso de almuerzo terminara para los funcionarios en el interior. Durante ese lapso, imaginé cómo sería el sitio si lo hubiesen edificado sobre una alpujarra literalmente: una ladera de la cordillera. Se vería extrañísimo; tipo Minas Tirith, pero menos germánicamente medieval y con muchas más ventanas con vidrios. Y a la gente, probablemente, le molestaría de sobremanera ir a hacer sus diligencias; sería un “¿Subir esa loma para tener que hacer fila y, encima, sólo para sacar un hijuemama pedazo de papel? Ni que me pagaran por hacerlo” masificado, aunque lo segundo sí sería cierto para quienes trabajasen allí: gobernador, alcalde y secretarios incluidos. Al menos sería poéticamente consecuente, ¿no? Ah, pero la asertividad etimológica no es una finalidad de los edificios gubernamentales, ni de la planeación urbana en general. Por eso es que aquí hay muchos alcázares, aunque ninguno es un palacio. O bueno, tal vez son palacios en comparación con las viviendas del promedio, pero no son hogares de ninguna nobleza.
Estando ya dentro de la oficina de pasaportes, mientras esperaba mi turno, recordé que el asunto de las alpujarras lo conversé alguna vez con una ex(algo) -lo que ahora se me hace gracioso porque, por entonces, fue un recuerdo más bien amargo y pesado. El recuerdo hace un buen tiempo que simplemente dejó de ser una u otra cosa, pese a que aún haya rastros de ello en mí, de otras maneras-. En cualquier caso, el recuerdo me llevó a pensar en algo que a veces escribo y que empecé cuando esa iteración mía aún vivía, una especie de línea de tiempo alternativa que quiero convertir en literatura de ficción histórica, sin realmente estar seguro de ser capaz de hacerlo. En dicha historia, el contacto definitivo entre el viejo y el nuevo mundo no ocurrió en 1492 a manos de cristianos católicos mayormente ibéricos; sino en algún punto entre los siglos IX y XI, en manos de sunitas malikíes mayormente ibéricos -en medio de circunstancias confusas y un tanto mistificadas en torno a un navegante menor cuyo nombre sólo aparece en la mayor de las obras de al-Mas’ūdī -.
Imaginé qué tal habría sido La Alpujarra medellinense en ese caso: que todas las transformaciones sociales, políticas, técnicas y tecnológicas que han ocurrido desde entonces hubiesen sido las mismas, pero con una colonización islámica en vez de una cristiana hacia este lado del Atlántico. La hipótesis tendría muchísimos cabos sueltos, pero pensé: “¿Qué tal habría sido el sector gubernamental de La Alpujarra en una ciudad híbrida entre lo andalusí y lo amerindio?”, que seguramente ni siquiera lo referiríamos como “amerindio” porque no habría circunscripción etimológica al nombre de Amerigo Vespucci ni a la connotación que “India” tenía en el español tardíomedieval (todo esto es una retahíla filológica y orientalista al inútilmente mejor estilo nietzscheano).
Quizás habría varios monumentos conmemorativos de la Rebelión de Las Alpujarras granadinas, y Ibn Humeya sería considerado como una especie de prócer e ídolo deportivo-militar. Quizás, en medio del complejo, habría una gran mezquita que mezclara intrincada y sincréticamente elementos estéticos como los de la Gran Mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife, la Alcazaba de Málaga y motivos típicos de las confecciones indígenas.
Quizás el habla común sería una especie de dialecto entre árabe andalusí, diversos sustratos mozárabes, ladino y lenguas nutabes; mientras que los documentos legales y oficiales serían expedidos en árabe estándar con los neologismos requeridos, así como en las cortes turco-selyúcidas se hablaba en turco ogúz, se gobernaba en persa, y se educaba y comerciaba en árabe mesopotámico.
Quizás en frente de la vieja estación, donde están el Parque de las Luces y las bodegas devenidas en edificios de oficina y tiendas, seguiría habiendo un gran mercado, similar a los zocos y con una entrada en forma de arco de herradura y franjas blancas y verdes en él. Quizás la mujer del Renault habría llegado con media cara cubierta por un jiyab, o descubierta y usando un labial oscuro, aretes muy ornamentados y una almalafa dorada de seda iraní con patrones y motivos mamelucos sobre su cabeza.
Quizás el tipo del portafolio no sería un señor blanco, canoso, narizón, de labios muy delgados y contextura muy gruesa; sino trigueño, de cabello muy liso, más bien delgado, con ojos de muladí zarco y vistiendo una especie de caftán ceñido a lo traje de oficina equivalente al cachaco actual. Y al verme con un piercing en la nariz pensaría que mi familia es baloquistaní, acaudalada y ostentosa; que yo estaría allí para aprender oficios de política y administración pública porque mi familia me lo exigiría; o que simplemente soy un ismailí cachemiro medio romaní, medio afeminado y fumador de hash. Y a lo mejor yo no sería el mestizo pálido y de cabello largo y ondulado que soy, sino muy blanco, delgado, ojizarco y con un cabello muy liso y oscuro, como los Banu Qasi. O tal vez tendría la piel de color canela muy intenso y los ojos achinados como los amerindios, de cabello y barba rojizos, muy crespos y abundantes como los de hijos de un padre amazigh y una madre visigoda; y quizás no iría a comprar pasteles de queso y maicitos, sino baclavas de pistacho y dulce de leche o alfajores de miel y hojaldre, como aún los hacen en Medina Sidonia.
Y quizás la colegiala que me distrajo a ratos, mientras estaba allí, no estaría usando falda y una cinta blanca para cogerse el cabello. Tal vez tendría un nicab o caftán oscuro cubriéndola casi toda, solamente dejando descubiertos su rostro y la profunda mirada de sus lindos ojos café claro. Era preciosa, tal vez le habría hablado de haberme sentado junto a ella y su mamá, pero parecía tener escasos 14 o 15 años de edad, entonces mi persona y presencia muy probablemente habrían estado atravesados por muchísimas más sensibilidades de todas las que había en ese momento dentro de la oficina de pasaportes, categorizándome de diferentes maneras y en diferentes matices como “pervertido”, “aprovechado” y “atrevido”, y todo lo que haya entre esos tan típica y cristianamente antioqueños juicios de valor.
Aunque no por eso dejarían de tener razón, por lo menos, con respecto a la diferencia de experiencias interiorizadas acerca de lo corporal, lo interpersonal, lo afectivo y la libido. Hay mucho en lo erótico que, no por ser placentero, deja de ser desconsiderado. No se trata de atribuirle la certeza sólo a lo hedonista o a lo moralmente convencionalizado, es más bien cuestión de reconocer que ambas cosas ocurren -muchas veces irremediablemente- y que gran parte de la experiencia humana se trata de sostener esa tensión hasta que deje de ser tensa, en vez de dejarse llevar por uno u otro lado. Por hegeliano que resulte, decantarse por uno u otro lado de la dicotomía acaba siendo una traición al propio sentir humano. Sin embargo, no es del todo hegeliano porque el contraste no se deshace en su mero reconocimiento; la paradoja se tiene que perpetuar hasta que la aseveración “Sí, la nena es preciosa y está buenísima; y sí, lo apropiado es no abordarla por ese motivo en particular” se pueda decir sin ningún reparo en público y en privado; tanto porque no podemos negar y tratar de invisibilizar las dimensiones que constituyen la experiencia humana subjetiva e intersubjetivamente, como porque una parte muy importante de esa reivindicación yace en aceptar que los vínculos sólo pueden darse desde el consentimiento y la reciprocidad. Todo esto, evidentemente, también contrasta los sentidos nominales de “alpujarra” y de las experiencias atravesadas por estos, de ejercicio de poder desde el lenguaje en cuanto a que se delata la unánime polisemia y desde la especulación como prueba de la inevitable alteridad de las experiencias ajenas.
***
Nada de esto habría ocurrido de no ser porque el sitio contemporáneo y el precolombino tienen la peculiar semejanza de no estar ocupados por la gran estación ferroviaria que allí hubo durante una considerable porción del siglo pasado (aún está parte de la edificación, pero ya no es una estación). No obstante, mi afán no es reivindicar comparativamente una u otra época, con todos sus discursos y experiencias; aunque sí lamento lo que la agresiva urbanización de la ciudad ha hecho con sus espacios verdes y el río que la atraviesa.
Lo que quiero señalar está en este último ejemplo: si un indio aburrá de 1519 pudiera ser transportado a la Medellín de 2019 (por cualquier medio que lo posibilitase) y de uno u otro modo pudiera explicársele lo que es una alpujarra y cómo se desvió el caudal del río para poder abrir espacio a las construcciones que ha habido en el sector de La Alpujarra desde que ese espacio en particular dejó de ser orilla del río, sería muy posible que el indio sufriera alguna especie de trastorno de percepción de su entorno, incluyendo el que el solo cambio de épocas sería suficientemente disociador para cambiar su sensibilidad de muchísimas maneras. De igual modo, si a un medellinense de 2019 se le explicara lo que es una alpujarra y se le pudiese llevar al sitio que hoy día ocupa La Alpujarra, pero en 1519, poco o nada posible le parecería que semejante complejo de claustros pudiese edificarse en el lugar y su estesis sería también afectada -quizás no en un grado tan perturbador como la del indio aburrá, pero trasgredería de todos modos-. Y en últimas, es muy posible que, o bien ninguno de los dos vería qué tiene de alpujarra el sitio que hoy día conocemos con ese nombre, o bien los dos entenderían por “alpujarra” algo que no se asemejaría ni al complejo de edificios ni a las tupidas laderas de la Sierra Nevada andaluza.
A fin de cuentas, todo lo que damos por sentado, todo lo que asumimos por normal, cierto e inmutable; no permanece en realidad.
[1] Estilo de arquitectura neo-barroca andina, o bien neo-aymará, surgido en Bolivia hace relativamente poco tiempo.